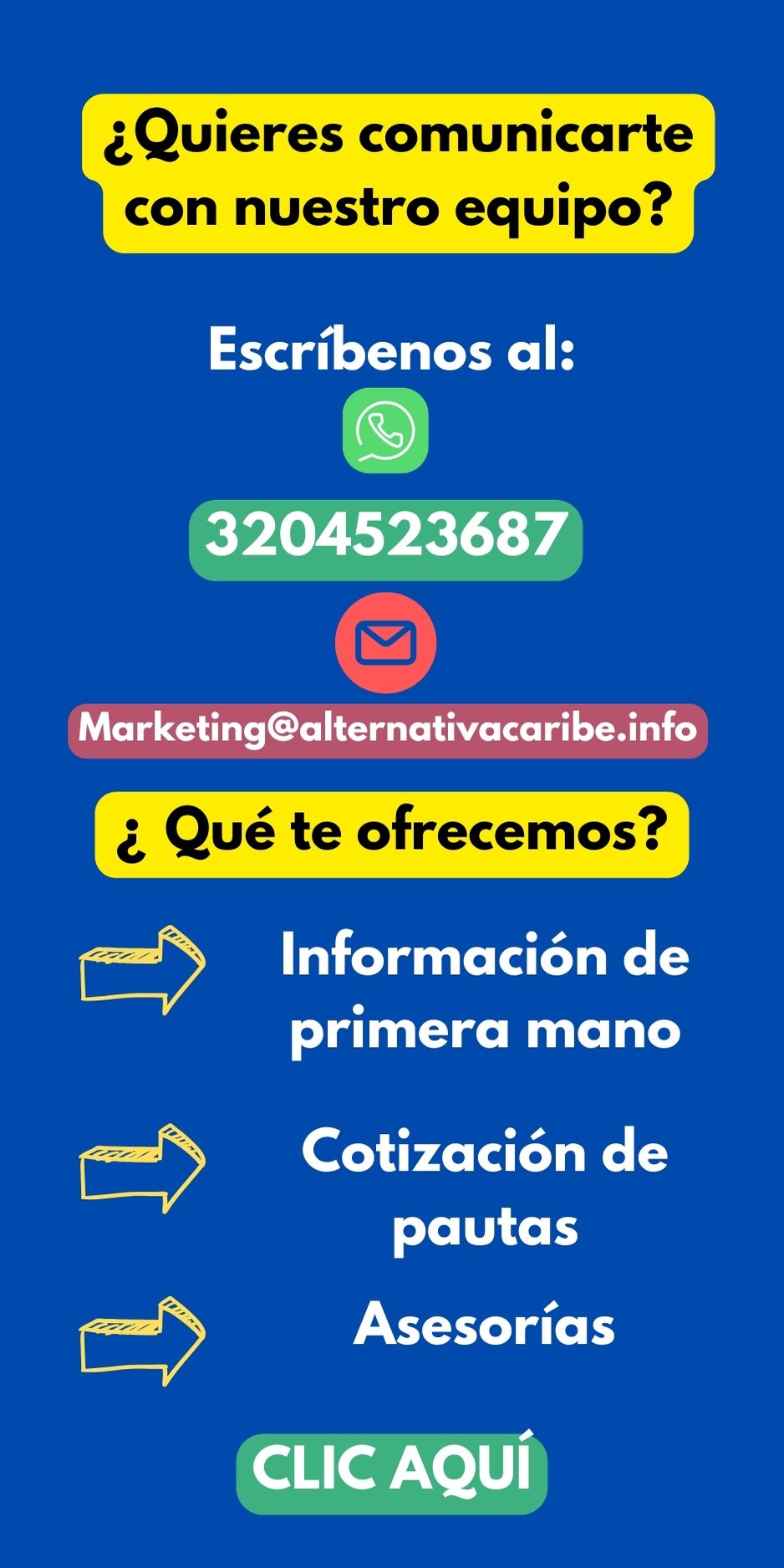Sigue bajando el nivel de Lectura Crítica en el Caribe: Prueba Saber 11
El Observatorio de Educación del Caribe Colombiano de la Universidad del Norte analizó el índice de los últimos cinco años en este componente.
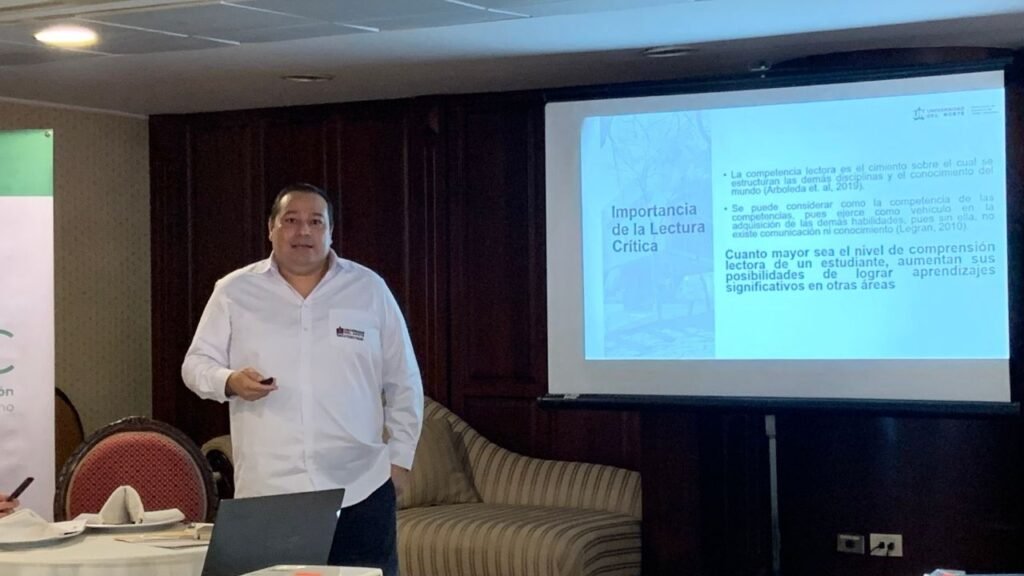
La revisión del estado de los indicadores educativos, es una herramienta importante en el seguimiento de las acciones tomadas por la administración pública para mejorar las condiciones del servicio de la educación. Por esta razón, el Observatorio de Educación del Caribe Colombiano, OECC, de la Universidad del Norte realizó un análisis del desempeño en el área de Lectura Crítica de las instituciones educativas oficiales de la región, que fueron evaluados en la prueba Saber 11 entre 2016 y 2021. Los resultados revelaron que el porcentaje de estudiantes del sector oficial del Caribe con niveles adecuados de Lectura Crítica, disminuyó 4 puntos porcentuales en estos cinco años.
El resultado en competencias como la Lectura Crítica, es especialmente importante debido a su impacto en todas las áreas del currículo escolar. “Se ha demostrado que la competencia lectora es el cimiento sobre el cual se estructura el aprendizaje de las demás disciplinas y el conocimiento del mundo. Es decir, cuanto mayor sea el nivel de comprensión lectora de un estudiante, mayores serán sus posibilidades de lograr aprendizajes significativos en otras áreas”, destacó Jorge Valencia Cobo, coordinador del Observatorio de Educación del Caribe Colombiano de la Universidad del Norte.
Si bien es cierto, que esta tendencia no solo se presentó en nuestra región, pues a nivel nacional fue similar, el indicador del Caribe sigue siendo el más bajo de Colombia. “En la última evaluación (2021), solo un 41% de los estudiantes de las escuelas públicas de la región mostraron habilidades de lectura inferencial y crítica de textos. Este porcentaje es menor al de Colombia, en 12 puntos porcentuales”, mencionó el coordinador del Observatorio.
Entre las ciudades capitales del Caribe, Barranquilla se destacó por lograr el mayor porcentaje de estudiantes de colegios públicos con niveles adecuados de lectura inferencial y crítica al culminar la media (57,4%), situándose 4 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Por su parte, Valledupar, Montería y Sincelejo logran que más del 50% de sus estudiantes alcancen estos niveles, posicionándose muy cerca o por encima del agregado del país. En contraposición, un gran porcentaje de los estudiantes de las escuelas oficiales de Cartagena y Riohacha se clasifican en niveles básicos de comprensión lectora. En estas dos ciudades, 6 de cada 10 estudiantes solo están logrando desarrollar habilidades relacionadas con la comprensión literal de textos.
Se resalta que Cesar fue la entidad departamental con mayor porcentaje de estudiantes logrando llegar al nivel de lectura inferencial y crítica (41%).
Estos análisis también permitieron identificar qué variables son comunes, entre los estudiantes con bajos desempeños. Se pudo establecer que suelen provenir de hogares con mayor número de integrantes; con padres y madres (cuando los hay) con menores niveles educativos; que están desempleados o con ocupaciones informales de baja remuneración. Así mismo, la mayor parte de estos estudiantes pertenecen a establecimientos educativos que no han logrado implementar la jornada única o completa y tienen menor participación de docentes con formación de posgrado.
Como consecuencia de la interrupción de las clases presenciales por la pandemia, es previsible en los próximos años, un mayor descenso en los resultados de los estudiantes. “Por esta razón, es necesario poner en marcha programas intensivos de acompañamiento a directivos, docentes y estudiantes, centrados en el desarrollo de la lectura crítica, focalizados en las escuelas con los más bajos desempeños y los primeros grados de la primaria”, indicó Jorge Valencia.
“Estas intervenciones deben estar basadas en evidencias y concentrarse en algunas instituciones, involucrando en cada una de ellas a los directivos y a un número significativo de docentes. Sólo así, se generará la “masa crítica” necesaria para un cambio en el corto y mediano plazo. Igualmente, se debe avanzar en mecanismos permanentes de evaluación, que permitan la individualización de los problemas de aprendizaje de los educandos, organizando las acciones de acuerdo con estas necesidades específicas”, añadió Valencia.
El análisis realizado por el Observatorio propone, además:
– Implementación de la jornada única: esto implica un diagnóstico especializado de las necesidades de la construcción, ampliación o adecuación de espacios educativos de acuerdo con la norma técnica de planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares (NTC-4595).
– Robustecer los servicios complementarios como el Plan de Alimentación Escolar (PAE)
– Planificar una reorganización y renovación generacional de la planta docente, poniendo en marcha programas de incentivos que atraigan a los docentes con la mejor formación a las instituciones que más lo necesitan.
– Fortalecer la formación docente en términos de acceso y calidad: la financiación de estudios de posgrados para docentes no logrará su mayor impacto si no se revisa muy bien la calidad de los programas de formación avanzada y en servicio que se ofertan a los maestros, por ejemplo, a través de becas y créditos condonables.
– Elegir Instituciones de Educación Superior y programas de calidad, cuyos procesos de formación estén centrados en la transformación de la práctica docente en contexto, y en trabajar con enfoques diferenciales para cada área de formación y nivel educativo.
“Por último, es necesario implementar un modelo riguroso de evaluación de impacto de las inversiones e intervenciones que se han realizado para el fortalecimiento de la enseñanza y el aprendizaje de la lectura crítica, especialmente en las entidades territoriales de Bolívar, La Guajira y Magdalena. Aunque se han desarrollado programas orientados a mejorar los resultados en esta competencia, su efectividad debe ser evaluada”, concluyó el coordinador del Observatorio.