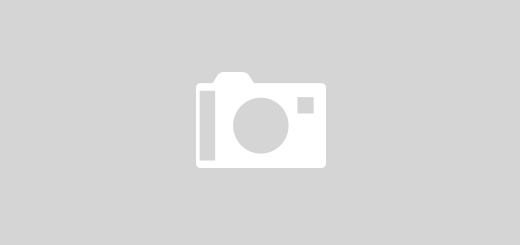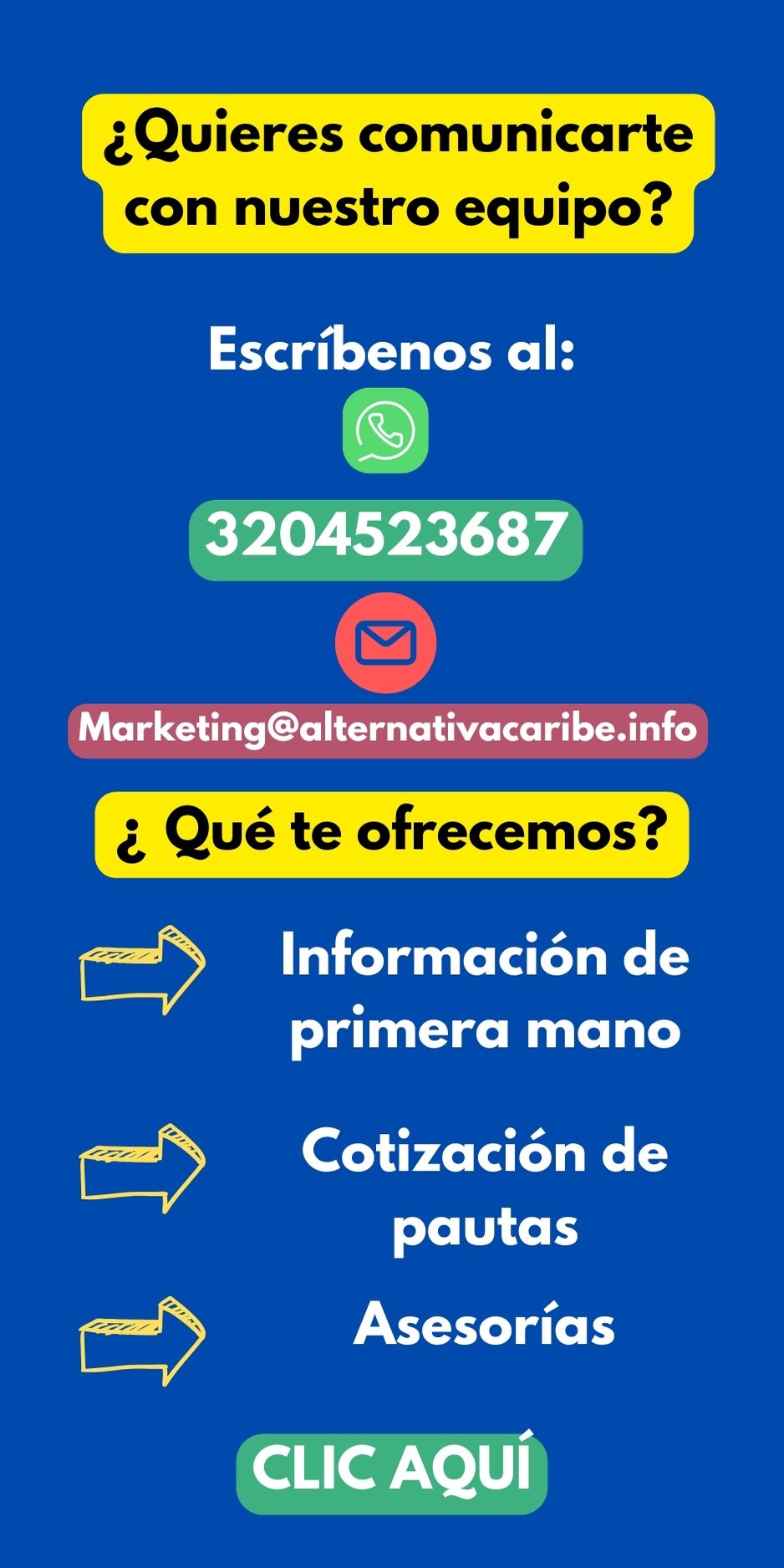EL CABILDO ABIERTO -Mecanismos constitucionales de participación ciudadana-II-

Por EURIPIDES CASTRO SANJUAN Doctor en Ciencias Políticas
Esta figura está enmarcada en el Art. 103 Constitucional, de conformidad con el art. 40 superior y, reglamentada por los artículos 9, 80 al 89 de la Ley 134/94 y amparada en la Ley estatutaria 1757 de 2015, que protege y promueve estos mecanismos de participación popular, señalando que los habitantes de los municipios y distritos pueden participar directamente ante el Concejo, la Duma o las JAL, en reunión pública, con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. Solicitud que deben hacer por lo menos el 0,5% de los inscritos en el censo electoral respectivo.
Remontándonos a la historia, el cabildo fue una de las primeras instituciones que España impuso en América. Dicha fórmula tiene su origen en los municipios españoles de la Edad Media, los cuales eran cuna de algunas libertades populares, pero en defensa de la corona. Los cabildos eran instituciones urbanas que existían en Castilla. En cuanto los españoles fundaban una ciudad en ultramar, se creaba el cabildo. Aquí, más que una fórmula desarrollada por el derecho positivo indiano, “consistía en una práctica del fuero popular, mediante la cual se tomaban decisiones decididas y consentidas por todos los vecinos en concejo abierto, y aprobado por el gobierno con voto consultivo de la dicha audiencia” (Liévano A. 1966).
El Cabildo abierto más famoso de nuestra historia lo produjo Don José María Carbonell, el verdadero prócer del “grito de independencia del 20 de Julio”, a quien los historiadores le han negado la importancia que merece. Cuenta la historia, que solo y desesperado Acevedo y Gómez, el más atrevido de los oligarcas criollos, luchaba por tratar de motivar al pueblo con arengas sacadas de la retórica de Demóstenes en el ágora griego, pero contrario a aquel, lo hacía ante una solitaria plaza. Caída ya la tarde del 20 de julio de 1810, se notaba el fracaso del “plante del florero”, porque sin consultar al pueblo se había organizado una junta de notables para solicitar las prebendas ante el virrey Amar y Borbón que solo interesaban a ellos. Desconociendo las verdaderas necesidades del pueblo y desaprovechando la oportunidad de una independencia real. Apareció entonces, ante el fracaso de los magnates criollos, la figura grande de José María Carbonell, acompañado de estudiantes, artesanos, mulatos, indios, mendigos que había recogido desde las afueras de San Victorino, belén, las cruces y egipto, en los barriales de Santafé y, los invitó entusiasta a tomarse la plaza, declarar la independencia total de la corona, deshacer la Junta de notables y solicitar un Cabildo Abierto. No bien puso la cara el pueblo, la oligarquía salió de sus escondites a reclamar sus privilegios. Pero el pueblo liderado por Carbonell, a manera de advertencia, no solo para las autoridades virreinales, sino también para la fronda criolla, empezó a gritar la Consigna al unísono: “¡CABILDO ABIERTO!”.
El historiador Indalecio (Liévano Aguirre. 1966, p. 509). señala que esta advertencia “significaba que el pueblo en uso de su capacidad deliberante y soberana habría de nombrar directamente las nuevas autoridades del reino. Tal fue la consigna dada por Carbonell a los estudiantes y a las multitudes, de manera que a las ocho de la noche solo se escuchaba en la plaza mayor, ese grito”.
Cuando alguien participaba en las reuniones de gobierno de aquella época, era más bien una concesión que las municipalidades hacían al pueblo en busca de un “mejor gobierno” (Cogollo y Ramírez, 2004). En todo caso había cabildo pero no había democracia, porque el sistema de gobierno imperante era monárquico
En casi toda la América española la protesta contra los excesos de las autoridades coloniales y el comienzo de la emancipación se tramitaron mediante la convocatoria de cabildos abiertos. Hoy, con el advenimiento de la Carta Política del 91, esta figura resurge en Colombia formalmente como espacio legítimo para que las personas puedan ejercer a título personal pero en nombre de la comunidad, el cumplimiento de los derechos fundamentales frente al Estado, complementando o ampliando las formas de participación políticas propias de la democracia. (Tomado del libro “Mecanismos Constitucionales de Participación Ciudadana – asuntos electorales”. Castro Sanjuán Eurípides José. pág. 63 a 66)